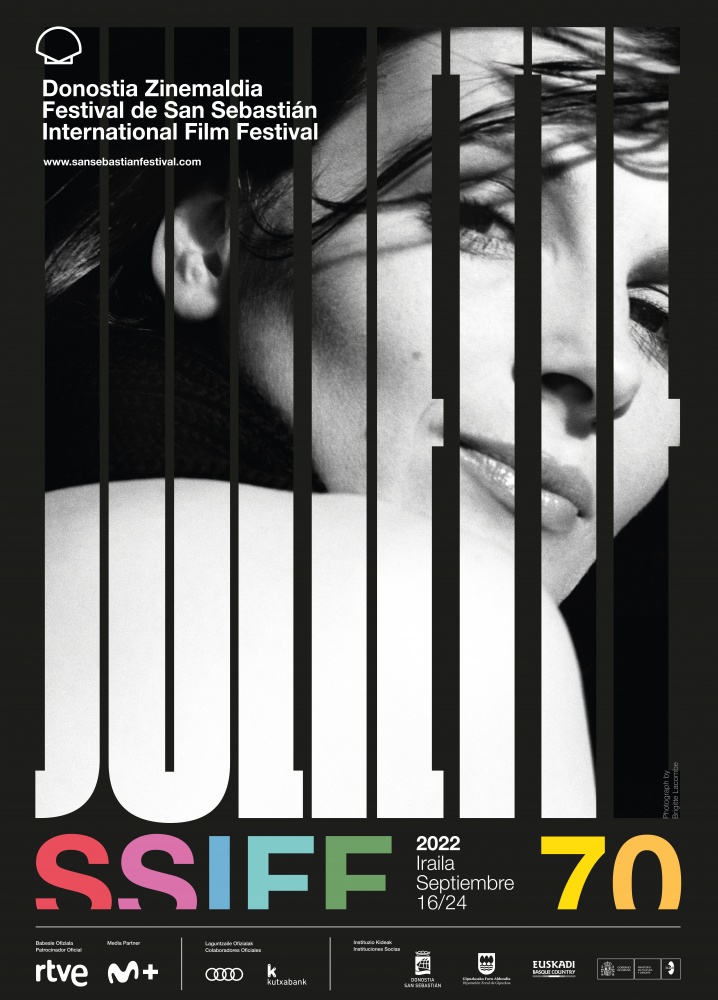Al guionista Jean-Loup Dabadie, que ya había escrito en comandita con Claude Sautet las tres anteriores películas del director, Las cosas de la vida, Max y los chatarreros y Ella, yo y el otro, le vimos presentar Tres amigos, sus mujeres y… los otros en el Festival Lumière de Lyon en 2019. Se mostraba tan satisfecho como emocionado por haber podido crear estas películas junto a Sautet, y haber tenido esa camaradería que se refleja en la ficción y traspasa la pantalla. Consideraba con mucho acierto que un film como este seguía muy vigente, por su universal condición humana.
Solía decir Dabadie que le gustaban los finales abiertos, más que nada por sentir que las vidas de los personajes podían continuar más allá del final de la proyección. Y para que los espectadores pudieran debatir al salir del cine por cuál de los varios rumbos que sugiere ese final se decantaban. Sautet encontraba la forma perfecta de transmitir esa idea. Si en Ella, yo y el otro una imagen congelada y un juego de miradas disparaban las posibilidades que en realidad quizás solo era una y clara, en Tres amigos, sus mujeres y… los otros (de nuevo un retruécano en el título español para Vincent, François, Paul et les autres) la imagen no se congela, pero el encuadre y la actitud de los personajes y la mirada de Sautet detienen el tiempo, encapsulan esas relaciones y todo el fragmento de vida al que hemos asistido, sabiendo que de alguna manera continuará. Un fundido en azul en ese final, también en los créditos iniciales, emparenta ambos filmes en el que se consolidó el equipo y el estilo central que definió el cine del autor.
Sautet tenía ese arte: entrar de pronto en unas vidas que están sucediendo, sin más presentación de personajes. Asomarnos a una convivencia, la de los amigos del título original pero también otros, y las mujeres a las que aman o con las que rompen, los sueños con los que tratar de salir adelante, el miedo al fracaso inmediato o el recuerdo inevitable de lo que pudo haber sido y no fue. Un incidente en una casa en la que se reúnen los domingos a preparar un asado, ellos y otros amigos que puedan aparecer, las parejas y los niños, abre la puerta a ese grupo humano que, en la imagen final, sin que nada especial ocurra, adquieren una dimensión universal, la de la lucha cotidiana de unos cuarentones por tratar de que sus vidas sean plenas, o al menos manejables y satisfactorias.
Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani y también un jovencísimo Gérard Depardieu –que ya estuvo a punto de encarnar a David en la previa Ella, yo y el otro, pero no daba la edad necesaria– conforman un glorioso grupo interpretativo, clave de un momento deslumbrante, como tantos, del cine francés. Ellos viven sus personajes en comidas, en bares, fumando sin parar, dicharacheros y como buenos camaradas que se abrazan y discuten, en encuentros casuales o en búsquedas desesperadas de ayuda sentimental, económica o afectiva. Son un empresario que se asoma a la bancarrota, un periodista y escritor que no alcanza el triunfo, un médico con problemas de pareja y el joven aspirante a boxeador, y tejen una red de sentimientos vitales, de euforia, decepción, enamoramiento o resignación. Ellas parecen estar más en segundo plano, pero solo es que son más equilibradas y serenas. Saben lo que quieren y actúan en consecuencia. Son el agarradero en los momentos de desorientación de los amigos, pero eligen su propio rumbo. Un poco como en Ella, yo y el otro, esa mirada femenina de Sautet, tan serena y admirativa, sorprende por avanzada, aquí con un personaje secundario pero rotundo y cautivador como el de Stéphane Audran, entre otras.
Ricardo Aldarondo